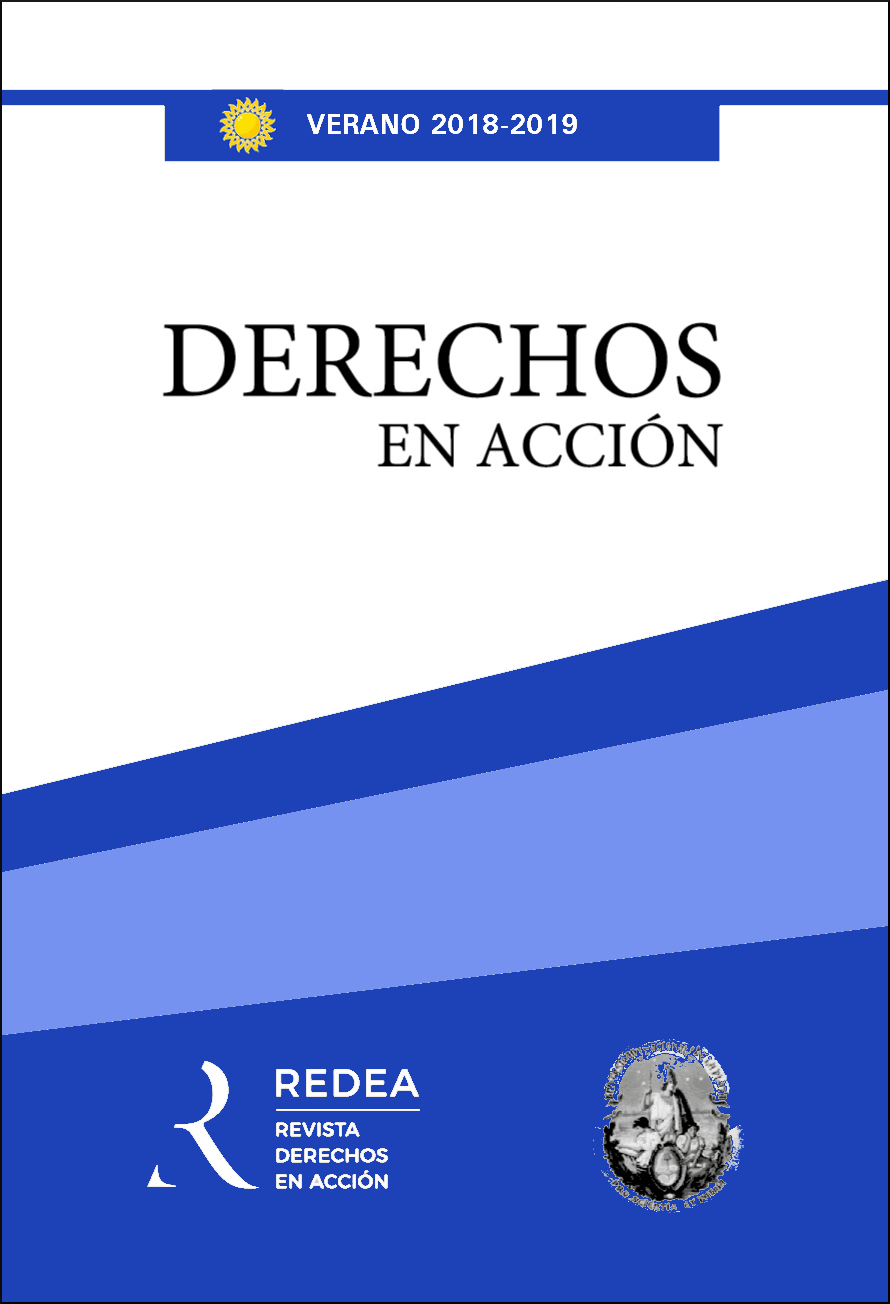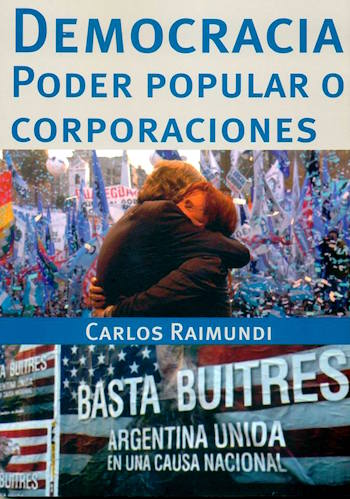La última fantasía paranoica norteamericana es la de un individuo que vive en un idílico pueblo californiano, un paraíso del consumo, y de pronto comienza a sospechar que el mundo en el que vive es una farsa, un espectáculo montado para convencerlo de que vive en la realidad, un show en el que todos a su alrededor son actores y extras. El ejemplo más reciente de esto es The Truman Show, de Peter Weir, en la que Jim Carrey encarna al empleado local que gradualmente descubre la verdad: que él es el héroe de un show televisivo transmitido las 24 horas, y que su pueblo es, en rigor, un gigantesco set de filmación por el que las cámaras lo siguen sin interrupción. Entre sus predecesores, vale la pena mencionar la novela Time Out of Joint (1959) de Philip K. Dick, en la que el héroe vive en un idílico pueblo californiano a fines de los 50, y gradualmente descubre que toda la ciudad es una farsa montada para mantenerlo satisfecho… En ambos casos, el mensaje es elocuente: el paraíso del consumo capitalista es, en su hiperrealidad, irreal, insustancial, privado de toda inercia material.
Matrix (1999), el éxito de los hermanos Wachowski, llevó esta lógica a su clímax: la realidad material en la que vivimos es virtual, generada y coordinada por una mega-computadora a la que todos estamos conectados; cuando el héroe (Keanu Reeves) despierta a la “realidad real”, lo que ve es un paisaje desolado, sembrado de ruinas humeantes: lo que quedó de Chicago después de una guerra mundial. Morpheus, el líder de la resistencia, lo recibe con ironía: “Bienvenido al desierto de lo real”. ¿No fue algo de un orden similar lo que sucedió en Nueva York en 11 de setiembre? Sus ciudadanos fueron introducidos al “desierto de lo real”; a nosotros, corrompidos por Hollywood, la imagen de las torres derrumbándose no pudo sino recordarnos las pasmosas escenas del cine catástrofe. Cuando escuchamos hablar de lo inesperados que resultaron los atentados, deberíamos recordar la otra catástrofe crucial, a comienzos del siglo XX: la del “Titanic”. Aquello fue un shock porque, en la fantasía ideológica, el transatlántico era el símbolo de la civilización industrial del siglo XIX. ¿Se puede afirmar lo mismo de los atentados? No sólo los medios nos bombardeaban con el discurso de la amenaza terrorista; sino que esta amenaza estaba obvia y libidinalmente abonada (alcanza con recordar películas como Escape de Nueva York y Día de la Independencia). Lo impensable que sucedió ahora era, a su vez, objeto de fantasía: de alguna manera, Estados Unidos tuvo lo que tanto fantaseaba, y ésta fue la mayor sorpresa.
Ahora, mientras lidiamos con la cruda realidad de la catástrofe, debemos considerar las coordenadas ideológicas que determinan la percepción de estos atentados. Si hay algún simbolismo en el derrumbe de las torres, no es tanto la vieja noción de “centro del capitalismo financiero” sino, más bien, la noción de que ambas torres representaban el centro del capitalismo virtual, el capitalismo de la especulación financiera desconectada de la esfera de producción material. El demoledor impacto de los atentados sólo puede medirse en relación a la frontera que separa el Primer Mundo digitalizado del Tercer Mundo, “el desierto de lo real”. La conciencia de que vivimos en un universo aislado y artificial genera así la noción de que un agente ominoso nos amenaza permanentemente con la destrucción total.
Osama bin Laden sería, en consecuencia, la versión real de Ernst Stavro Blofeld, el cerebro diabólico que planea formas de destrucción planetaria en las películas de James Bond. Lo que uno debería recordar es que el único momento en las películas de Hollywood en que vemos el proceso de producción en toda su intensidad es cuando Bond penetra en la guarida secreta del cerebro diabólico y localiza en ella el centro de la producción criminal: el destilado y empaquetado de drogas, la construcción de un cohete o un rayo láser capaz de destruir Nueva York. Siempre, tras capturar a Bond, el criminal le ofrece un tour por sus instalaciones. ¿Y no es eso lo más que Hollywood se acerca a una orgullosa exposiciónsocialista de los métodos de producción en una fábrica? La función de Bond es, por supuesto, volar todo por los aires, permitiéndonos volver a nuestra rutina en un mundo “sin clase obrera”. ¿Y no es el derrumbe de las Torres Gemelas esta misma violencia dirigida al amenazante Afuera estallándonos en la cara? La esfera en la que viven los norteamericanos se encuentra amenazada desde Afuera por terroristas impiadosos y cobardes, brillantes y primitivos. Cada vez que encontramos un mal externo en estado tan puro, deberíamos juntar coraje para recordar la lección hegeliana: en este Afuera puro, debemos reconocer una versión destilada de nuestra esencia. Durante los últimos cinco siglos, la (relativa) paz y prosperidad del Occidente “civilizado” se ha conseguido a través de la sistemática exportación de violencia y destrucción al Afuera “bárbaro” -de la conquista del Oeste a las matanzas en el Congo-. Aunque suene cruel e indiferente, debemos también considerar que el efecto de estos atentados es más simbólico que real. Estados Unidos acaba de saborear lo que sucede a diario en el resto del mundo, de Sarajevo a Grozny, de Ruanda a Sierra Leona. Si a eso se suman las habituales mafias y patotas neoyorquinas, uno se puede hacer una idea de cómo era Sarajevo hace diez años. (Además, la idea de que Nueva York era segura es, también, una fantasía: eran sabidos los peligros que acechaban a cualquiera en cualquier esquina de la ciudad. De hecho, el ataque a las torres parece haber despertado una nueva solidaridad que permite, hoy, ver a un puñado de jóvenes afroamericanos ayudando a un judío anciano a cruzar la calle.)
Este “retorno a lo Real” dispara tramas hasta ahora impensadas. Para comentadores derechistas como George Will, esto marca el final de “las vacaciones que Estados Unidos se ha tomado del curso de la Historia”: el impacto de la realidad desmorona la torre de la tolerancia y los estudios culturales. Ahora, Estados Unidos debe responder, debe enfrentar enemigos reales en el mundo real. ¿Pero a quién? Cualquiera sea la respuesta, nunca van a dar ciento por ciento en el blanco, nunca a van a estar ciento por ciento satisfechos. Un ataque norteamericano a Afganistán sería el colmo de lo ridículo: si la mayor potencia mundial destruye uno de los países más pobres del planeta, ¿no estaríamos frente al epítome de la impotencia?
Hay algo de cierto en la noción de “choque de civilizaciones” de la que se habla. Imaginen la sorpresa de un norteamericano promedio: “¿Cómo es posible que esta gente aprecie tan poco su propia vida?”. Ahora bien, ¿no es el reverso de esta sorpresa el triste hecho de que nosotros, en nuestro Primer Mundo, encontremos cada vez más difícil siquiera imaginar una causa pública o universal por la que estaríamos dispuestos a sacrificar nuestra vida?
Ahora, en los días posteriores al atentado, oscilamos entre un evento traumático y su impacto simbólico, como en ese momento posterior a un corte profundo, cuando vemos la herida pero el dolor todavía no nos golpea plenamente. Ya se puede vislumbrar en qué símbolo se transformará este evento, cuál será su eficiencia y cómo se lo evocará para justificar actos posteriores. Pero este proceso nunca es automático, ni siquiera en los momentos de mayor tensión. Y ya aparecen los primeros síntomas: el día posterior al atentado recibí el llamado de una revista para la que había escrito un artículo sobre Lenin; me avisaban que habían decidido postergar su publicación por considerar inoportuno hablar de Lenin bajo estas circunstancias. ¿No señala esto la dirección de las ominosas rearticulaciones ideológicas que vendrán? Puede que no sepamos con exactitud cuáles serán las consecuencias económicas, ideológicas y militares que traerán los atentados, pero una cosa es segura: Estados Unidos ya no se puede considerar a sí mismo una isla aislada que presencia los acontecimientos mundiales a través de una pantalla. ¿Qué decisión tomarán? Hasta ahora, lo único seguro es que intensificarán su actitud: “¿Por qué debería sucedernos esto? Estas cosas no pasan acá”. Actitud que, por supuesto, aumentará la paranoia y, por lo tanto, el grado de agresión hacia el temible Afuera. La otra opción es que se arriesguen a aceptar sullegada al mundo real y superen el “esto no debería suceder acá” para acceder al “esto no debería suceder en ninguna parte”. Pero para eso deberían aceptar también que nunca se tomaron “vacaciones del Curso de la Historia”, sino que su paz se compró a base de catástrofes en otras partes. Ahí reside la verdadera lección de estos atentados.
Por Slavoj Zizek