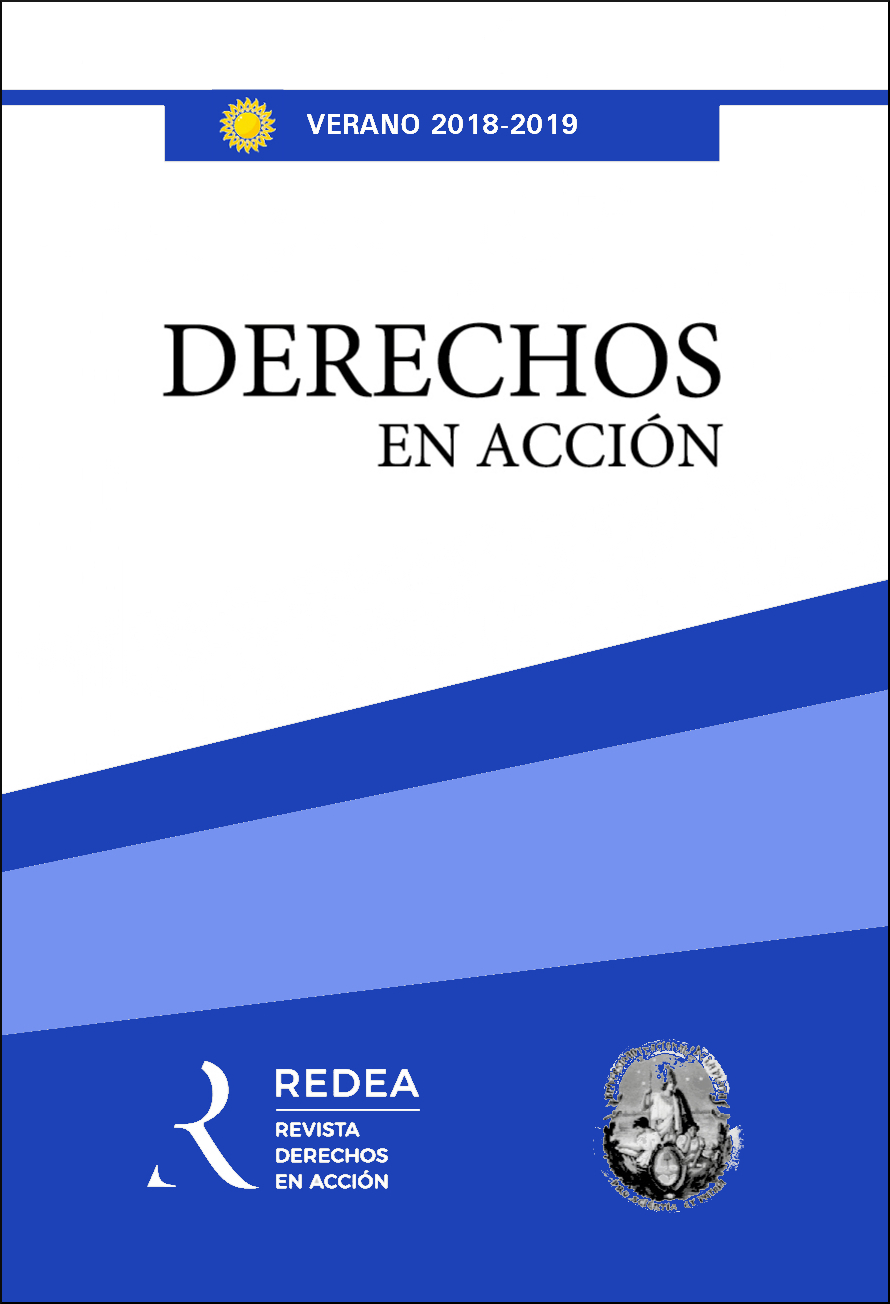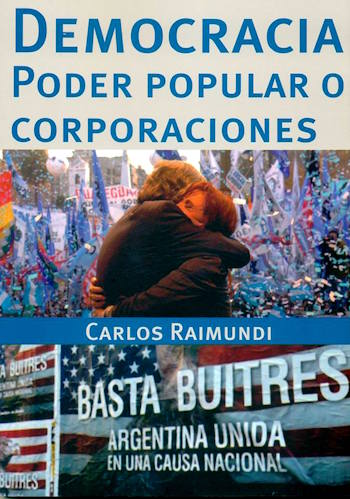Ya nada será igual
por Beatriz Sarlo
Menem fue preso. Chacho Alvarez se desvaneció: dos protagonistas de los últimos diez años no están en juego. Menem construyó un poder para imponer cambios cuya profundidad resultó tan inesperada como irreversible. Alvarez prometió nuevas formas de “hacer política” para lograr cambios que no invirtieran sino que (corrigiéndola) partieran de la línea que trazaron los producidos por Menem. Alvarez dejó el peronismo y rompió con una nitidez nunca vista con los mitos del movimiento; nadie, antes que él, se fue del peronismo denunciando que ese partido ya no tenía ni en su tradición ni en su presente elementos que le permitieran renovar su histórico programa de ampliación de derechos, y que también carecía de la vocación republicana que le permitiera encabezar una renovación institucional y cultural de la política. Menem transformó al peronismo en el pivote de una alianza electoral que ese partido no había conocido antes; forzó caudillos, reemplazó direcciones y armó nuevas pactos en las provincias y en el aparato partidario. Ambos se sintieron llamados a dirigir una renovación. Hoy, después de doce años, Menem trata de volver a un lugar que no acepta haber perdido; y Alvarez se retiró de todos los espacios que había ganado, incluso del frágil instrumento político que inventó en los noventa.
Estos dos hombres despertaron verdaderas pasiones políticas: Menem fue odiado, admirado, envidiado, despreciado y halagado; su popularidad fue tan fuerte como su decisión; y sus decisiones se criticaron tanto como el estilo sobre el que sostenía su imagen. Fue el presidente de las decisiones increíbles, las decisiones del “nunca se atreverá a tanto”, que rápidamente se convertían en hechos. Alvarez protagonizó el último sueño del progresismo reformista, el contra-estilo de Menem; sus visiones se conectaron con el electorado de Buenos Aires. Él también trajo algo inesperado: el agrupamiento del progresismo alrededor de una idea renovadora de la política logró peso electoral y pareció capaz de transformar el clásico bipartidismo. A diferencia de Menem que enseguida dejó de prometer lo que no podía (ni quería hacer), Alvarez fue una promesa en sentido fuerte. Sus visiones encajaron perfectamente en lo que esperaba un sector de las clases medias urbanas, disgustado con la impudicia del menemismo, tocado moralmente por los cambios que se realizaban y, cada vez más, herido por esos mismos cambios. Desde ese territorio familiar de capas medias, Alvarez llegó más lejos de lo que había llegado ningún político que se pensara y se manifestara progresista fuera de los dos grandes partidos nacionales. Llegó muy lejos, lo cual no significó al fin y al cabo que llegara a ninguna parte. Pero esto se sabe hoy, sin que este saber implique un juicio inexorable sobre el futuro, aunque el pronóstico no lo favorezca. Tanto como Menem, Alvarez fue un político repententista y confiado en sus intuiciones (que los críticos podrán llamar impulsos destinados a agotarse muy rápido). Conjeturar cómo seguirá la biografía de ambos no es mi propósito.
La novedad
Hace sólo seis o siete años, el deseo de una opción política progresista y las posibilidades de lograrla no estaban completamente separados. No creímos entonces que apostábamos a una ilusión ni que una acción política apoyada desde el campo intelectual estaba condenada a imaginar cosas que jamás podrían realizarse. En la segunda etapa del largo gobierno de Menem, después de algunas victorias electorales de líderes como Chacho Alvarez y Graciela Fernández Meijide, el espacio de la “centro-izquierda” parecía finalmente abierto. No se sabía muy bien, en primer lugar, qué políticas debían provenir de ese espacio; tampoco se sabía si las estrategias encaradas para construirlo iban a ser eficaces; algunos pensaban (es el caso de Carlos Altamirano) que ese espacio era muy difícil de producir en un país donde los cortes políticos no pasaban por líneas ideológicas netas que separaran un campo de izquierda y uno de derecha. Pero ese no saber, finalmente, era parte de la novedad de lo que estaba sucediendo: por un momento, las cosas estuvieron en suspenso, pasibles de un reordenamiento original.
Los primeros años del largo gobierno menemista estuvieron dominados por la sorpresa. Si tuviera que señalar el rasgo que hizo posible una de las transformaciones más rápidas y radicales de la Argentina, no podría renunciar a un conjunto de imágenes que evocan algo así como un asalto (un putsch, se hubiera dicho en un viejo léxico político). Y no me refiero al asalto que llevó al núcleo menemista a controlar, de modo corrupto e inmoral, recursos del estado. Aunque también ese fue un asalto.
Después de los episodios horrendos de la hiperinflación (que también tocaron al gobierno de Menem), cuando la necesidad de supervivencia se imponía por sobre todo otro proyecto y la idea de la que la Argentina podía fundirse no sólo en un sentido económico, sino licuarse, perder estado, moneda, capacidad de accción pública, fuerza para revertir cualquier proceso; cuando el vértigo de los precios arrastraba, como un magnetismo incontrolable, toda posibilidad de proyectar en términos de un tiempo culturalmente verosímil, de pronto eso que parecía no tener ni límite ni obstáculo, se detuvo. La salida de la hiperinflación fue un momento de gravedad cero, de vacío. Todo estaba suspendido, excepto el miedo de que algo así pudiera recomenzar.
Ese miedo no puede ser ignorado por una mirada cultural sobre los primeros años del largo gobierno. La era Menem comenzaba en un paisaje en ruinas. No me refiero simplemente a ruinas materiales, sino a la experiencia colectiva de haber estado cerca de algo inabordable, de un límite donde la acción política era imposible y donde las acciones individuales parecían inútiles. Desde el 89, durante larguísmos meses, vimos las fotos, las imágenes de noticiero, escuchamos el jadeo de los informes sobre tiroteos entre saqueadores y pequeños comerciantes, una guerra de pobres contra muy pobres, reacciones desesperadas, que, sin embargo, no fueron tantas ni mucho menos sistemáticas. Pero fueron sorprendentes porque a esos cuadros nocturnos ninguna predicción sobre la crisis los había adelantado.
Sobre todo, la experiencia de la hiperinflación minaba las bases de un tiempo cotidiano que pudiera pensarse y vivirse en los términos conocidos hasta entonces: era el desquicio, algo que se ha salido de su eje, que transformaba los pliegues más privados de la vida, volvía irrisorias todas las decisiones porque anulaba la idea misma de proyecto, es decir de continuidad personal y social. Por primera vez, argentinos de mi generación supieron de un miedo que no tenía que ver con la violencia y la represión de dictaduras militares. Cuando todo esto pareció terminar, ese miedo (que hoy tiene expresiones bien concretas: más de la mitad de la gente teme perder su trabajo y no conseguir otro nunca más) originó una certidumbre: cualquier cosa menos aquello que ya había pasado.
Sobre el estupor que tiene toda salida de una situación límite, sobre esa debilidad ingrávida de la convalescencia, se impone la escena social en la que todavía vivimos. Comienzan, con algún retardo, los años noventa hegemonizados por Menem y Cavallo. Bajo protesta, sin resignar la crítica y, en algunos casos, diagnosticando las consecuencias casi seguras, lo que estaba sucediendo era inevitable en el siguiente doble sentido: nadie tenía crédito ni poder político para torcer las cosas; nadie (excepto quienes más lejos estaban de alcanzar el lugar de cualquier decisión significativa) estaba demasiado confiado en qué dirección había que torcerlas. Por la positiva, las dos negaciones se expresaron en la triunfal acumulación de poder de Menem y la victoria cultural de un programa económico al que se creyó encontrar un nombre cuando, sobre todo en palabras del periodismo, se lo llamó “discurso único”.
Es bien sabido que esta victoria cultural significó básicamente dos cosas: aceptar las consecuencias de las privatizaciones y la reforma del estado en términos de puestos de trabajo y salarios perdidos para siempre, por un lado; por el otro, aceptar la paridad cambiaria como una garantía (no importa si real o imaginaria) de la estabilidad de los precios. Sobre esos dos puntos se articuló el sentido común y no hubo ninguna alternativa que lo moviera de esos presupuestos. No se trataba de un efecto discursivo, que hubiera podido debilitarse con otros discursos, sino de la forma vivida de un balance de experiencias sociales que provocó una opción buscada por nadie seguramente, pero aceptada como si se pagara un rescate. Los pueblos fantasma del interior, derrumbándose sobre la infraestructura que gigantescas empresas nacionales habían construido durante setenta años, o agonizantes sobre las ya inútiles vías de ferrocarriles, la telaraña de caseríos alrededor de cualquier centro urbano donde la sede de poder político hiciera imaginar una donación o un reparto, son un paisaje que, a diferencia de los paisajes del trabajo que trazó la Argentina en su pasado, presenta la obra de la desocupación y el abandono. Se tardó en creer del todo que esto sucedía, pese a las denuncias. Hoy nadie ignora este paisaje, aunque sólo sea por los efectos que tiene sobre aquellos que viven encerrados en sus celdas de bienestar. La inseguridad, que preocupa tanto a los que se salvaron como a los que, muy abajo, padecen sus peores efectos, pone los relieves de este paisaje ante los ojos de todo el mundo.
La clausura
El nuevo paisaje trazó un círculo de hierro alrededor de la imaginación política reformista de los años noventa. Desde afuera de los límites argentinos, otros cambios, llamados globalización, hicieron valer, de un modo desconocido hasta entonces, el peso de las condiciones internacionales sobre las decisiones nacionales. No me refiero únicamente a sus límites materiales, es decir lo que verdaderamente podía hacerse si se quería hacer algo distinto de lo que se estaba haciendo y se conseguía el poder político necesario. Me refiero también a la disponibilidad para considerar (y quizás aceptar) el riesgo de un cambio. Desde adentro y hasta hace muy pocos meses, cualquier cambio parecía amenazar el equilibrio emblematizado por la fórmula de la paridad peso-dolar. Desde adentro y desde afuera, los “mercados” (una mezcla en que se juntan los bancos, los acreedores, los futuros acreedores, los potenciales inversionistas, los que trafican en títulos argentinos, los especuladores, etc. etc.) y las instituciones internacionales vigilan la economía local dibujando el perímetro de cualquier acción. Clausura: una palabra que se usó demasiado en estos años.
Pero ¿qué significa “demasiado”? Lo obvio, un verdadero lugar común, sería afirmar que la palabra clausura perdió su potencial semántico. Quizás haya sucedido exactamente a la inversa y su repetición sea especialmente reveladora de un estado de la imaginación política y de una crisis de la que no se percibe ninguna salida.
En un sentido positivo, la transición democrática pudo ser juzgada como la clausura del ciclo de las dictaduras militares. Designaba lo que no debía repetirse y, por eso, se vinculó expresivamente con la consigna “nunca más”. Modificaba el presente porque bloqueaba la repetición de lo que había sucedido en el pasado y dejaba prever un futuro distinto: condiciones abiertas. Hoy, la repetición de “clausura” habla de una insistencia de la lengua, de un tartamudeo, de una oclusión. Se ha cerrado algo para siempre: una etapa de la Argentina, un horizonte donde se inscribían los proyectos, se ha levantado un cerco material. “Clausura” describe una situación en términos de imposibilidad de acción (y de repetición de acciones pasadas), vivida como inmodificable.
Si la palabra “clausura” se repite es porque se trata de señalar, aunque sólo sea con la imperfección con que la lengua expresa el peso de una referencia social, que no hay condiciones para que la acción y el sentido fuguen hacia algo distinto: un deseo político, una ilusión, todas aquellas formas más o menos nebulosas que se abren hacia lo que no está asegurado, lo que desborda las fuerzas que dominan el presente. Sin esa fuga no hay nueva política.
“Clausura” designa un cierre bien diferente al del ciclo de las dictaduras. Nadie pensó que una y otra clausura estaría tan próximas ni tan implicadas. La “clausura” a la que me refiero modela el presente con la imposibilidad de idear un futuro y, por eso, describe no sólo una situación sino también un forma de la temporalidad en la que el presente clausurado no admite el horizonte de un proyecto; el presente es tiempo de necesidad, de lo que se impone a los sujetos como cerco a la imaginación y a la política, que necesitan plazos, duración y un juego relativo respecto de la necesidad.
El campo semántico de “clausura” incluye, por supuesto, a la historia: no sólo se dio por afortunadamente terminado el ciclo de intervenciones y golpes militares; no sólo el “nunca más” fue el ideograma de una negativa radical a la repetición de la violencia homicida de las fuerzas armadas; no sólo la transición democrática y el paso de un gobierno de un signo político a otro de distinta bandera se afirmaron sobre la convicción de que se había cerrado una etapa. Junto con ella (y éstas posiblemente sean las ironías de la historia, ese principio de desilusión que acompaña al principio de esperanza), lo clausurado es una imagen de la Argentina que fue decisiva para la implantación cultural de cualquier política. Se clausuraron algunas condiciones culturales de la política, que ofrecen, imponen y trasmiten lo que habitualmente se llama identidad, esa autoimagen que, por extenderse en el tiempo, funda un espacio simbólico de pertenencia.
Ser argentino
Es imposible pensar el problema fuera de la dimensión cultural donde juegan los factores activos de la identidad. Allí, justamente, algo se ha quebrado. ¿Qué significaba ser argentino en los primeros sesenta años del siglo XX? ¿Cuál era la base relativamente universal que garantizaba un mínimo de identificación nacional? O, para decirlo de otro modo, considerando a la identidad como principio de diferencia ¿cuáles eran las diferencias percibidas y vividas como experiencia inmediata y no sólo como discurso que indicara lo argentino?, ¿respecto de qué cualidades o posibilidades o valores, ser argentino se señalaba como una posesión material o simbólica distinguida de la ausencia de ese atributo, ausencia real o imaginaria, en otras nacionalidades?
Ser argentino designaba tres cualidades vinculadas con derechos, capacidades, disposiciones y posibilidades (cuyo peso relativo fue cambiando, y en cuya relación el primer peronismo introdujo nuevas articulaciones relevantes): ser alfabetizado, ser ciudadano y tener trabajo asegurado. Eso formaba lo que podemos llamar una identidad nacional; su manifestación discursiva podía incurrir en el orgullo de pertenencia y también en el desprecio y el sentimiento de superioridad respecto de América Latina, región de la que, por racismo y autosuficiencia, los argentinos nunca se sintieron una parte, a excepción de la lealtad que despertó Cuba.
Ser alfabetizado: la escuela pública universal, que fue más universal que el principio mismo de ciudadanía durante casi medio siglo, estableció bases diferenciadoras respecto de los pueblos no completa o tardíamente escolarizados de muchos países de América Latina. Los argentinos fueron los mayores consumidores de diarios, de libros, de medios de comunicación, y poseían una serie de destrezas culturales que caracterizaban positivamente a la fuerza de trabajo. Ser ciudadano nos distinguía, como lo mostró un clásico artículo de Guillermo O’Donnell, de sociedades fuertemente estratificadas como la chilena y la brasileña, donde se estigmatizaba cualquier amague de igualitarismo plebeyo, y de las repúblicas gobernadas por elites sociales exclusivistas. El acceso y la movilidad en el trabajo diferenciaba a la Argentina de las sociedades donde la organización del mercado de trabajo era o más precaria, o más arcaica o menos permeable a instituciones modernas como el sindicato.
Sería insensato afirmar que las tres cualidades se organizaban armoniosamente tanto en la esfera pública, como en el mercado y la política. A ninguna nación podría atribuirse ese equilibrio universal de derechos y oportunidades. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX, los episodios de injusticia y exclusión, las pérdidas identitarias de la masa inmigratoria, la represión de diferencias culturales, la violación de derechos y la desigualdad de oportunidades fueron menos decisivos, en la constitución de una identidad, que los procesos de alfabetización, la extensión de derechos sociales y económicos y la generalización de los derechos políticos. No es necesario tener una visión optimista del pasado argentino para reconocer que una identidad sostenida en las diferencias respecto de América Latina no era simplemente una ilusión de los sectores populares o el efecto de la ideología de los dominantes. La prueba de estos elementos identitarios puede buscarse, quizás, en sus expresiones más repudiables pero elocuentes, en los episodios de racismo respecto de las migraciones internas o latinoamericanas (a las que se consideraba analfabetas, inútiles para un mercado de trabajo moderno e inclinadas a entregar su soberanía política a un líder carismático), y en las crisis de soberbia nacionalista donde emergen los rasgos más repugnantes: no tanto en el nacionalismo deportivo, que probaría de modo grotesco la existencia de un rasgo común en todo Occidente y gran parte del resto del planeta; sino en los accesos omnipotentes de nacionalismo territorial que sucedieron durante la última dictadura, primero respecto de Chile y luego durante la aventura militar en Malvinas.
Ser alfabetizado, ser cuidadano, tener trabajo: el triángulo de la identidad se quebró. Alguien podría preguntarse cómo duró tantas décadas marcadas por la inestabilidad institucional, la dramática diferencia de estilos políticos y la radicalización ideológica. Probablemente una de las claves sean aquellas instituciones que, pese a todas las rupturas, hasta la década del sesenta le dieron continuidad a un estado. La escuela tuvo esa continuidad, pese al cambio estratégico de dirección cultural que trajo el golpe del treinta en lo que concierne al poder de la Iglesia sobre decisiones de contenidos educativos y de los avances o retrocesos en el destino de los recursos. Hasta los años setenta la escuela no estuvo ni vacía de prestigio, ni quebrada, ni estallada en centros de decisión locales. Hasta la dictadura militar de 1976, otras instituciones (las de un “estado benefactor a la criolla” fundado por el peronismo) persistieron en el armado de tramas no sólo de contención sino de ejercicio de derechos, que le daban un significado concreto a la política, incluso cuando las intervenciones militares llegaban con proyectos fundacionales finalmente refutados. Había también un sistema productivo, horadado por todas las deformaciones del capitalismo prebendario, con burgueses cuya iniciativa dependía estrechamente del resultado de sus presiones sobre el estado, que se reprodujo de manera caótica y pudo, con crecientes dificultades pero durante mucho tiempo, incorporar fuerza de trabajo; posiblemente por su debilidad relativa y por la dependencia del estado, a partir de los años cuarenta, sus dirigentes debieron aceptar un programa de reivindicaciones, un “pacto social a la criolla”.
El callejón en el que entró el sistema político a partir del protagonismo militar y de la proscripción que abrió la “cuestión peronista” desde 1955, el llamado “empate” de fuerzas y la radicalización política de los sesenta y setenta dibujan el borrador de lo que parecerá una situación sin salida. Sin embargo, el triángulo que sugerí como hipótesis para pensar una identidad se sostuvo, precario, cada vez más frágil, en esos años de enfrentamientos. Los militares que llegaron en marzo de 1976, y provocaron lo inaceptable y lo inaudito de la represión, le dieron su golpe final. Pero, irónicamente una vez más, el triángulo termina de desmoronarse en los años de la transición democrática.
Para hombres y mujeres menores de cuarenta años, ser argentino no presupone esos derechos políticos y sociales inscriptos en el triángulo identitario, que hoy dependen de la trayectoria social y no de una base nacional universal e inclusiva. Se ha depreciado el ejercicio de la ciudadanía política; el espacio de derechos y obligaciones está completamente desquiciado, por injusticia y por inmoralidad; la cultura, en sentido amplio, está atravesada por clivajes de acceso y de disfrute y por procesos que invierten tendencias históricas, como el descenso en lectores de diarios que no acompaña la tendencia inversa de todo Occidente y que, en consecuencia, no puede atribuirse a la competencia con nuevos medios de comunicación; nada hay que agregar a lo que se dice todos los días (y está bien que se repita con insistencia) sobre la exclusión en el mundo del trabajo y la destructora humillación del desempleo. Se ha quebrado aquel triángulo que sostenía la identidad, considerando a la identidad como la suma de motivos, expectativas y cualidades que hacen que alguien se reconozca fuertemente en una sociedad, y no como un principio cualquiera de agrupamiento de temporalidades cortas, tribal, de fusión y disolución rápida. Esas identidades fusionales (así las llama Michel Maffesoli) son las que hoy proliferan como estilos culturales, incluso en los sectores más castigados o precisamente allí donde más han perdido, así como muy arriba donde la tranquilidad del disfrute permite la experimentación identitaria. El estallido postmoderno por otros medios: una ironía.
En condiciones extremas de necesidad no hay ciudadanía; tampoco hay espacio para la afirmación de derechos en el mundo del trabajo, porque la escasez es un disuasivo novedoso en la historia sindical argentina que fue eficazmente reivindicativa en los momentos de expansión, y también porque, como lo ha escrito Emilio Tenti en esta revista, los estallidos de la desocupación son inarticulados y difícilmente articulables en términos políticos.
Se ha producido un cisma cultural que reduplica el cisma económico; en el horizonte de las víctimas, se esfumaron las razones de pertenencia a una sociedad nacional; en todas partes, se ha debilitado la idea de responsabilidad que, aun precariamente, teje la trama de muchos hilos que sostiene una comunidad. No se trata de salvar a los políticos de la responsabilidad sobre este paisaje, porque ellos se encargaron de que se profundizaran sus rasgos. Pero quienes forman parte de la cúpula de la pirámide social, los muy ricos pero también nosotros, por razones diferentes, hemos observado la catástrofe, unos en la persecución de beneficios inmediatos, otros sorprendidos por lo impensado (incluso quienes lo anunciaron quizás estén sorprendidos por el fulminante cumplimiento de sus predicciones).
¿Hay un lugar para la política?
Preguntaría qué queda de la identidad que permita la política como una práctica que no sólo incluya a los profesionales de esa clase cuyo desprestigio ha acompañado en estricto paralelo al proceso de su constitución como fracción con intereses diferenciados que defiende corporativamente. ¿Qué principios para identificarse?
Imposible pasar por alto el hecho político más trascendente de las últimas dos décadas: el juicio y condena a las Juntas Militares, que es, en verdad, un compuesto de hechos, prácticas y discursos originados primero por las organizaciones de derechos humanos, que sostuvieron una consigna (”aparición con vida”) inasimilable por la dictadura y, en ese marco, enteramente justa; sucedido, sobre todo después de Malvinas, por una revelación progresiva que se difunde por todas partes, tanto en los medios de comunicación que se habían resistido por cobardía y estrategia de conservación como en una sociedad sobre la que todavía sabemos bastante poco durante la dictadura, ni de su resistencia ni de su abandono de todo mandato solidario; atravesado por posiciones diferentes respecto del camino institucional seguido por el gobierno de Alfonsín; reforzado como producción de conocimiento por la Conadep y, hasta hoy, por los juicios sobre verdad que reconocen, en sede judicial, el derecho a continuar produciendo un saber. Frente a esto, ¿por qué no pensar este saber y esta persistencia como un punto de articulación decisivo en el cual la Argentina encuentra su diferencia en términos de derechos humanos y justicia?
Esto se dijo en estos años y sería suicida pasar por alto el principio de esperanza autorizado por el hecho de que se lograron cosas que parecían imposibles después de las leyes de punto final y del indulto. Sin embargo, mucho de lo sucedido durante el largo gobierno de Menem tuvo el efecto de desprestigiar precisamente a la Justicia. Los hechos que mencioné al comienzo de estas notas (la prisión de Menem y la retirada de Alvarez), cada uno a su modo y en sentidos contrarios si se quiere, reafirmaron una sospecha sobre la voluntad de los jueces de seguir un camino institucional recto. Se desconfía del juez que encarceló a Menem; se repudia al juez que no procesó a los senadores corruptos. Para decirlo brevemente: el estigma de la servilleta de Corach cae como una marca infamante sobre los jueces federales. Nada puede ser más grave en un país donde la injusticia (en todos los sentidos de la palabra) tiene la solidez de una materia indisoluble.
La promesa de justicia no puede sino ser traducida en los términos de sus límites actuales, por una parte. Y no puede sino ser objeto de una petición más vasta, económica y social, por la otra. Así son las cosas: no existe hoy un escenario cultural como el de los primeros años ochenta, donde la petición de justicia respecto de los militares tuvo una centralidad sorprendente.
La crisis social y económica refuerza, más que nunca, un país de particularismos. Las reivindicaciones de un grupo se enfrentan ruidosamente con las de otro y las posibilidades de mediación institucional son débiles (la guerra de vecinos contra travestis en la ciudad de Buenos Aires es una miniatura patética, un verdadero laboratorio). Las necesidades inmediatas de millones de hombres y mujeres obturan su disposición a pensar en términos de un plazo político o judicial: la necesidad no tiene esos tiempos. Con toda razón, el reclamo es sobre lo inmediato. Un desocupado que lleva años fuera del mercado de trabajo, que vive de un auxilio estatal malbaratado por la corrupción y otorgado por clientelismo, es eso: un hombre en estado de necesidad. Sabemos lo que significa.
Sin embargo, otros millones de ciudadanos, que no padecen ese estado de miseria hostil a la política, entre ellos muchos intelectuales reformistas, confiaron, tal como pareció mostrarlo el resultado electoral desde 1994, en la posibilidad de una alternativa. Juan Carlos Portantiero escribió ese año, y muchos podían coincidir con lo escrito: “Se dibuja ya un nuevo cuadro de expectativas que el populismo conservador y el liberalismo de mercado tendrán muchas dificultades para satisfacer”. No se equivocaba, si se toman los años que van hasta 1999.
Las desventuras del Frepaso
Entonces hay que pensar en el caso Alvarez y el destino de los instrumentos políticos que armó con Carlos Auyero y Graciela Fernández Meijide. Incluso los más escépticos, dentro de la franja reformista, sintieron la atracción de lo nuevo que hoy no sólo ha dejado de serlo sino que ya casi no existe.
Primero una aclaración que no presento como exculpación del Frepaso ni de Alvarez, sino como referencia al medio histórico donde le tocó avanzar sus promesas. La ausencia, en la Argentina, de un protagonista progresista en el marco de la llamada “crisis de la política” si tiene puntos en común con descripciones que se han hecho de escenarios europeos, expone de la manera más cruda e hiperbólica la dificultad de los países periféricos para construir una mediación entre los deseos de los factores de poder económico y las decisiones políticas. A pesar de que el tema sea también europeo, de todos modos la política se plantea allí tareas que no están directamente moldeadas por los “mercados” que, por otra parte, no se comportan en los países centrales con la prepotencia que ejercen en la periferia. Esto hace una diferencia evidente. Además, sería poco verosímil olvidar que partidos socialdemócratas o coaliciones de centro-izquierda han gobernado y gobiernan en buena parte de Europa, aunque sus programas se hayan adaptado a una nueva realidad económica, en la que, de todos modos, operan como agentes de reformas. Dicho esto, más vale olvidar el caso europeo que no está cercado por el cepo que inmoviliza a la Argentina.
¿Cuánto se sabía del límite en 1994? Mucho más que cuando Alfonsín llegó a la presidencia y seguramente mucho menos que hoy, cuando Cavallo no logra el aval de quienes lo habían apoyado con fanatismo, ni recibe la confianza de quienes fueron su capital político y su fuerza. Retar a los banqueros todas las semanas porque los mercados financieros no son comprensivos y encargarle a la burguesía local que salga a defender sus medidas, lo prueba con elocuencia.
Sin embargo, no se hace política pensando que la política es imposible. Alvarez, en su auge, dijo precisamente lo contrario: donde otra política que la del consenso de los poderosos parece imposible, demostraremos que ella es no sólo posible sino que puede establecer una nueva relación de confianza. Las bases de esta convicción eran de renovación republicana. Se habló de mejorar la calidad institucional, las formas de la representación, los sistemas electorales, la relación entre partido y ciudadanía, el financiamiento de la política, para dar una batalla contra el clientelismo y la corrupción. No es para nada casual que las fuerzas dirigidas por Alvarez tuvieran una participación de primera línea en la Convención Nacional Constituyente y presidieran la que redactó la Constitución del estado de Buenos Aires. Tampoco es una casualidad que Alvarez (que abandonó el peronismo repudiando el indulto a los comandantes) dirigiera con eficacia la oposición al pacto de Olivos.
Sobre estas intervenciones exitosas, un haz de fuerzas muy heterogéneas dio la impresión de compactarse en un programa de renovación institucional que, a mediados de los años noventa, fue confundido (muchos de nosotros quisimos dejar en suspenso las diferencias) con un programa reformista de centro izquierda que incluyera también las dimensiones social y económica. Se trataba, en cambio, de una propuesta de renovación institucional y cultural de la política que pegaba justo en el centro de lo que las capas medias urbanas consideraban un terreno sobre el que ya no era posible admitir otro abuso: la acumulación de poder en el ejecutivo y la corrupción, juzgados como dos rasgos del menemismo.
Este programa republicano, sin embargo, tenía otros ecos. Una línea se abría hacia la cuestión de la representación política pensada no sólo en términos de tecnología electoral o transparencia de las instituciones, no sólo de balance institucional y de control entre poderes, sino en términos de una nueva cultura de la política abierta hacia lo que comenzó a llamarse “la gente” o “la sociedad”. Se pensó en una reforma cultural aplicada a la esfera política como remedio de la “crisis” que el estilo menemista había acentuado (o provocado). El adejtivo “nuevo” se adosó a todas las fórmulas que se fueron poniendo en circulación: nueva relación, partido de nuevo tipo, nuevas formas de representación, nuevos actores.
La novedad, en verdad, estaba en el liderazgo de Alvarez tanto como en su discurso modelado por la politología. ¿Sólo eso? Naturalmente, había mucho más en la promesa. Cuando me acerqué a Alvarez y al Frepaso, creí, como muchos otros, que se podía desatar el nudo que había apresado a las fuerzas reformistas (a la izquierda reformista) en el campo de la insignificancia electoral y la ausencia de dirigentes fuertemente populares.
Alvarez fue el primer político argentino que ganó su popularidad en los medios de comunicación, desde sus artículos en Página 12 a comienzos de la década, hasta su presencia estelar en los programas de televisión donde se manejaba con la eficacia de un baqueano. Alvarez, que había hecho política de partido durante veinte años y había editado una revista de perfil intelectual en los ochenta, parecía nacido en un estudio de televisión. Tenía la medida justa del quantum de ideas que podía pasar a través de los micrófonos y sabía detenerse en el punto preciso que separa la repetición de la banalidad. Su carisma mediático lo habilitaba para decir cosas un poco más complicadas de las que se admiten en la argumentación televisiva, pero su intuición (ejercitada en la invalorable experiencia populista del peronismo) le mostraba claramente cuándo era necesario repetir, volver a remachar, usar una fórmula que quedara en el recuerdo fugaz de lo que se ve y se escucha. La destreza mediática de Alvarez no fue un capital menor en la construcción de la fuerza heterogénea que dirigía con una autoridad sin contemplaciones. Por el contrario, esa fuerza fue “Alvarez en la televisión” (y también Fernández Meijide que conquistó la veneración de Mariano Grondona, cuyo programa muchos observadores definían como el centro de la llamada “esfera pública mediatizada”).
El carisma mediático hoy es indispensable y cualquier discusión sobre el arraigo de una fuerza no podría pasarlo por alto, ni siquiera considerarlo una cualidad entre otras. Pero tanto Alvarez como quienes lo seguían confiaron que el ejercicio de ese don garantizaba lo necesario para constituirse en una alternativa al sistema bipartidista. Nadie afirmaba esto explícitamente, pero, en los hechos, la confianza en una cualidad que había traído algunas victorias relegó a un plano subordinado, del que nadie se ocupó con seriedad y constancia, las tareas grises de una contrucción territorial que, además, caía bajo el desprestigio de las críticas a las prácticas de radicales y peronistas, sostenidas en redes de punteros, compromisos personales y subordinación de las bases que necesitaban a los caudillos locales para remediar las contingencias de la crisis económica.
La vieja política estaba desprestigiada y, aunque se hablara todo el tiempo de la invención de “nuevas formas”, en los hechos la fuerza dirigida por Alvarez era un dispositivo de cúpula, en la que él predominaba por su inteligencia, por su popularidad y por su escasa propensión a discutir con otros las grandes líneas de lo que debía hacerse. Este fue el estilo que se impuso, pese a los buenos propósitos, el resentimiento y la resistencia de dirigentes locales a los que se consideró más vinculados con viejas mañas de política territorial y viejas ideas arrastradas desde el pasado peronista, abandonadas a regañadientes, mientras que Alvarez había hecho un corte limpio que sus seguidores debían imitar aunque nadie les entregara los instrumentos para hacerlo.
No es sorprendente, entonces, que el nuevo espacio dependiera de Alvarez (y de algún otro dirigente como Fernández Meijide en sus años de apogeo). Y que Avarez no encontrara la circunstancia para dedicarse a construir, en dimensiones prácticas y territoriales, lo que afirmaba que era necesario. Oscilaba entre diversas ideas de organización, más o menos recibidas de sus informantes politológicos que, sin exagerar responsabilidades, encontraron en Alvarez una escucha que nunca habían obtenido, ni siquiera en los años en que Alfonsín se rodeó de algunos intelectuales. No quisiera eximirme de la responsabilidad que me toca en esta descripción, como intelectual (aunque completamente ajena a la teoría política). La cuestión no era si Alvarez debía o no atender a las fórmulas circulantes sobre las nuevas modalidades de la política, sino cómo podía convertirlas en argumento de organización práctica. Nadie podría decir que Alvarez escuchó poco; podría incluso afirmarse que escuchó demasiado porque lo que se decía a su alrededor coincidía con su escasa vocación para el día a día organizativo, con su atracción por las propuestas generales y su alta capacidad de comunicar ideas en los medios.
Hacia la figura de Alvarez van las pistas de lo que sucedió con el Frepaso, donde su liderazgo fue indiscutido. Trasladó sus aciertos y sus equivocaciones a la organización que dirigía. Y el camino que tomó esa organización, en cada uno de los momentos en que se jugaron decisiones, fue el que eligió Alvarez: desde la ubicación de Fernández Meijide a la cabeza de todas las boletas electorales hasta la constitución de la Alianza, precedida por la fórmula que integró con Bordón, apoyada a su vez en el espacio que quiso construir transversalemente a los grandes partidos en la reunión de El Molino.
¿Hubiera sido posible explorar otros caminos, más afines con la idea de un espacio de centro-izquierda? Responder a esto tiene la facilidad de una reflexión hipotética sobre el pasado, y no quisiera abusar de esa ventaja.
Por un lado, a mediados de los noventa, las fuerzas conducidas por Alvarez tuvieron la posibilidad, a partir de una base sólida en Buenos Aires y en Rosario, de iniciar un camino de experiencias locales en el gobierno o las legislaturas. Concentrarse en los gobiernos locales de ciudades de enorme importancia política y repercusión en la opinión pública, hubiera sido un camino que tampoco garantizaba la implantación nacional, pero que consolidaba una identidad y demostraba en la práctica si verdaderamente se traía un nuevo modelo de hacer política. La implantación cultural de Alvarez en Buenos Aires, una plaza donde su estilo fue poco menos que perfecto, quizás hubiera abierto, con tiempo, posibilidades mayores. Nadie podría afirmar esto con ninguna seguridad. Tampoco a Alvarez pareció interesarle mínimamente.
Por otro lado, los hombres y mujeres que rodearon a Alvarez en el núcleo ideológico del Frepaso no le ofrecieron ideas que le permitieran ir más allá de las promesas de renovación política e institucional, que él conocía a la perfección; no se exploraron experimentos posibles que tocaran el centro de los problemas cuyo abordaje era indispensable si una fuerza de moralización republicana quería convertirse, al mismo tiempo, en un instrumento de reformas económicas y sociales progresistas. Los técnicos que se acercaron no pudieron despertar ni la confianza ni el entusiasmo; esto pudo ser injusto respecto de las ideas que exponían pero ellas nunca alcanzaron la cota de “imaginación” y “creatividad” que parecía una norma de la “nueva” política, o, en todo caso, Alvarez tenía la mirada puesta en otros técnicos que no se le acercaban sino eventualmente. Todas las explicaciones parecen anecdóticas. Lo cierto es que Alvarez carecía de soluciones socio-económicas; hay que admitir francamente que no era él quien debía diseñarlas sino ponerlas a consideración y eventualmente encabezarlas en un camino cortado por obstáculos que no iban a desvanecerse sólo ante el carisma o los votos. La “nueva fuerza” política se apoyaba en su programa institucional y moralizador, que era suficiente para ser la mejor oposición al menemismo, pero insuficiente para pensar un gobierno.
Este rasgo se fue acentuando a medida que se acercaban las últimas elecciones presidenciales donde Alvarez decidió (y en esto no se diferenciaba mucho ni de sus votantes de capas medias ni de quienes lo rodeaban) que la derrota del peronismo era el item central del orden del día. A medida que se hacía más evidente el descuido hacia un programa posible para un gobierno de la Alianza (que terminó sintetizado en un documento sin relevancia , la “Carta a los Argentinos”), Alvarez profundizaba su creencia de que aquello nuevo que había representado se jugaba en una dimensión ética, cuya reparación respondería a lo que pedía “la gente”. Mirando las cámaras de la televisión, dijo: Menem va a ir preso; y marcó con una analogía el objetivo moral en el que se reconocieron muchos: se necesita una Conadep de la corrupción. Ambas afirmaciones fueron luego corregidas. Sin embargo, cuando se las pronunció encontraron el reconocimiento de lo que se quiere escuchar. Se estaba acabando el jolgorio menemista y había que castigar a los responsables.
La renuncia de Alvarez a la vicepresidencia se ubica precisamente en esta dimensión; fue recibida con el entusiasmo de quienes reconocieron en ella la renovación de una promesa electoral y quedó desactivada en cuanto los problemas para los que el Frepaso no tenía iniciativas volvieron a ocupar el primer plano. Alvarez no hizo nada para convertir su renuncia en el impulso de una acción política coherente, aunque sólo fuera en términos morales y, en realidad, mucho más en términos morales cuanto que pensaba que la corrupción delataba una forma de funcionamiento del estado que impedía hacerse cargo de la desprotección de millones.
Las fuerzas dirigidas por Alvarez fueron una constelación en cuyo paradójico centro había más hospitalidad y flexibilidad con los intelectuales que con los militantes y los cuadros de segunda línea. Afirmar esto implica mucho o poco, según se lo mire. Pero, de todos modos, es parte de un pasado. Sin embargo, la fuerza cultural y política que Alvarez implantó y disolvió tiene referencias sociales que todavía persisten. Los temas culturales o, si se quiere, más ideológicos que políticos, de un imaginario reformista, siguen teniendo una pregnancia poderosa en los sectores medios que todavía no han sido expulsados de su espacio. No existe, en cambio, como en los noventa, una fuerza que los exprese (aunque lo haga con todos los límites y las disimetrías de cualquier expresión).
La crisis del reformismo toca no sólo a Alvarez o a lo queda de su fuerza política. Los intelectuales que estuvimos cerca de ella estamos tan tocados por la disolución de una posibilidad como por la obligación de anotarla en una lista de malentendidos y desencuentros. No hay ninguna obligación, en cambio, que nos lleve a inscribir esta experiencia como prueba de la inutilidad de una relación intensa con la política, aunque sólo sea porque los intelectuales pertenecen a una fracción sobre la que la necesidad económica no opera con la misma fijeza que sobre millones de argentinos, aunque sólo sea porque el trabajo intelectual tiene condiciones excepcionales en términos de tiempo y de privilegios culturales.
Condiciones excepcionales respecto del resto de la sociedad plantean también responsabilidades ciudadanas más intensas y continuadas. Naturalmente, el discurso que se emite en nombre de esa responsabilidad debe aceptar todas las críticas sobre sus efectos. No se puede decir que esas críticas no hayan sido escuchadas en las últimas décadas, donde la historia de las intelectuales se ha reescrito con una severidad que pone en su lugar cualquier soberbia. Lugares comunes de la crítica a los intelectuales, todos ellos sostenidos con razones diversas y argumentables: pedagogismo autoritario, ausencia de perspectivas pluralistas, improvisación e ignorancia de los hechos, vanguardismo estético, político o moral. Sin embargo, las repúblicas de ciudadanos requieren un tipo de figura que no se asimile inmediatamente ni a la del profesional de las industrias de la comunicación, cuyo discurso prolifera con la insistencia y volubilidad de lo mediático, ni al experto de estado o de academia.
Podría explorarse una perspectiva que, aceptando esas condiciones, focalizara el conflicto que emerge de ellas. Esta perspectiva debería articular varias distancias: la del intelectual con la sociedad y la de la sociedad con el intelectual (no siempre percibidas como equivalentes, sino por el contrario: una fuente de malos entendidos); la del intelectual con lo que cree que es su práctica (la ilusión del desinterés, por ejemplo, que ha sido definitivamente criticada por Pierre Bourdieu); la de esa práctica vista desde fuera de las creencias que la impulsan; la del intelectual respecto de las instituciones y respecto de los medios.
No existe una distancia justa: la práctica intelectual se caracteriza por el desajuste del lugar que se cree ocupar con el discurso y la autoridad atribuida al discurso. Los efectos del discurso intelectual son pragmáticamente incontrolables; y están abiertos al conflicto donde se juzgan pesos y responsabilidades de modo muchas veces completamente fantasioso. Y, sin embargo, no hay remedio porque el discurso intelectual (a diferencia del académico) está sostenido por la actualidad de la presencia.
Los intelectuales hablan o escriben en un tiempo presente. Quiero decir: si sus discursos no funcionan en el presente, una circulación diferida al futuro acentúa el profetismo, del que se los acusa, o la completa obsolescencia porque sólo excepcionalmente funcionan desentendidos de sus contextos. Por el tipo de intervención no hay diferimiento para el discurso de los intelectuales. Su práctica arraiga en un imaginario intervencionista (que también refleja expectativas de otros sectores), sobre el que habrá que decir si ya es completamente inadecuado, si esa práctica es innecesaria porque sólo tendría un lugar legitimo el discurso explicativo en términos de lo ya sucedido.
En la Argentina, los días de enfrentamiento siguen a los días de hambre y cerrazón. El estallido de cólera es la última forma de la acción, el límite que sólo compromete a una minoría de aquellos que viven en la inercia de la desarticulación social. A muchos (no importa cuántos miles porque siempre serán más de los tolerables), la miseria no les da revancha y ya no esperan nada. Se trata de reconocer la obligación que tenemos respecto de ellos y negarse a aceptar simplemente que permanecerán para siempre afuera. Pero la política nunca se ha mostrado más lejos de aquellos que la necesitan de modo inexorable aunque, en la desesperación y el descreimiento, abominen de todo lo político. Por otra parte, no hay un instrumento político y está fracturado el horizonte cultural donde podría inscribirse. El cerco se ha cerrado y la Argentina no encuentra ninguna salida. La rabia y la desesperanza presagian días quizás violentos y seguramente llenos de penurias. La cara más brutal del capitalismo es la que se refleja en el espejo de esta crisis.
Hay situaciones que son moralmente inaceptables. Las diferencias económicas y culturales fundan dos naciones que ya tienen poco en común. ¿Qué pasó y cómo nos pasó a nosotros? Hay cosas que no se entienden y gente que todavía reclama un sentido aunque sea insuficiente.