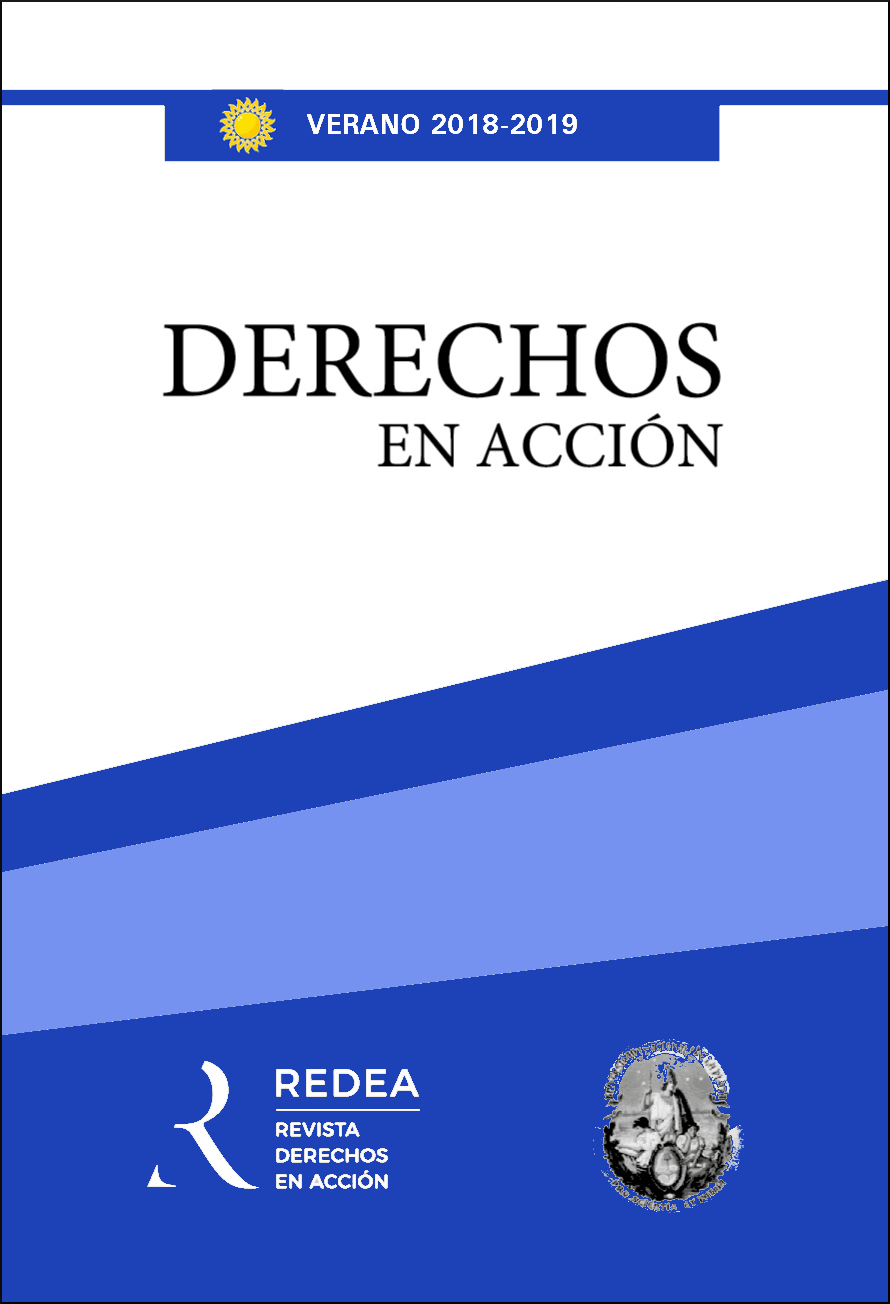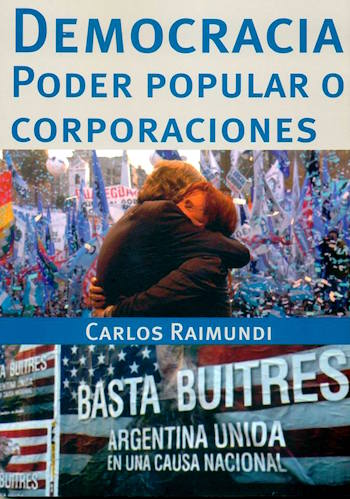Publicada en Telesur TV.
Si al terrorismo se lo asocia, por ejemplo, con la muerte de inocentes, contemos entonces cuántos inocentes murieron con el estallido de las bombas atómicas en Japón en 1945.
La muerte de una persona, bajo cualquier circunstancia, es un hecho doloroso. Con más razón, nos conmueve la muerte de decenas de personas que trabajan, que son civiles, inocentes, alejadas de toda vocación de conflicto. El mundo está cansado de la apelación a la violencia, al llamado choque de civilizaciones, para resolver litigios que mejor deberían encauzarse a través del diálogo y de la comunicación. El camino civilizado que la Humanidad tiene para encaminar las tensiones y los conflictos de intereses, es la política. De este simple concepto surge mi condena profunda, categórica, a todo acto terrorista; condena que no admite relativismo alguno. Seguramente, la mayoría de los Seres Humanos coincidimos en que estos actos no caben en ninguna racionalidad. Y esto está dicho con la intención de que gobierne todo este trabajo, y que por lo tanto no tenga necesidad de repetirlo.
El riesgo de que estos actos se reiteren, justifica extremar las medidas de seguridad y prevención. Pero ese camino implica abordar al fenómeno del terrorismo desde una sola de sus dimensiones –evitar la réplica- sin ir hacia el entorno estructural en cuyo marco se produce. Si bien se torna necesario, no hay medida de seguridad alguna que aparte con cierta previsibilidad a la Humanidad del riesgo del terrorismo, cada vez más sorprendente y agresivo, mientras se lo siga abordando desde la perspectiva militar, y no se analicen los factores de fondo que lo estimulan.
Según datos de OXFAM, tan sólo 63 fortunas personales (ni siquiera estamos hablando de grupos económicos) concentran los recursos equivalentes al ingreso de los 3.600 millones de Seres Humanos más pobres de la Humanidad. Para el mismo organismo, el 0,002% de la población mundial posee el 80% de los depósitos bancarios del planeta. Esto también es una irracionalidad.
El hecho de que la banca en las sombras -no la que financia transacciones productivas sino el comercio completamente desregulado de derivados financieros- maneje un volumen de dinero treinta veces superior al conjunto del PBI mundial, también es una irracionalidad. Se trata de una suma absolutamente virtual, inexistente en términos de papel moneda contante y sonante, sólo presente en los sistemas operativos. Tantas veces millonaria, que, para contarla en billetes de cien dólares, no alcanzaría el tiempo material que va desde el origen del dinero hasta la actualidad.
¿Dónde está racionalidad cuando un magnate es propietario de islas flotantes en Oriente medio, pobladas de edificios inteligentes sólo destinados a satisfacer su placer personal? Una riqueza que no podría gastar aún si tuviera varias vidas, tanto él como su familia, pero que sí alcanzaría para erradicar el hambre del planeta, así como las enfermedades y plagas más rebeldes.
¿No es también una irracionalidad que el comercio de armas supere los 25.000 millones de dólares anuales, y que sean las fábricas radicadas precisamente en los países más desarrollados, quienes proveen del armamento, la tecnología y la logística utilizada por los grupos terroristas?
¿No es una irracionalidad que mientras África posee las reservas de los nuevos minerales más importantes del planeta, el promedio de vida de sus habitantes no supere los 45 años?
Entonces, ratificada la condena más absoluta del terrorismo, no puede pasar por alto el rol de las cadenas de medios, que forman parte del poder dominante en el planeta, y que manipulan el sistema de percepciones simbólicas con el que formamos nuestros modos de interpretar la realidad. Según estas escalas de valor tan al servicio de esa concentración, hay irracionalidades que son condenables como los actos terroristas, y otras a las que nos acostumbramos, como la acumulación desenfrenada de riqueza en un puñado de manos, a costa de la miseria de las mayorías. Una acumulación tan irracional que en ella conviven la sobre-explotación laboral como en los talleres clandestinos donde el trabajo esclavo fabrica la indumentaria de las grandes marcas, con miles y miles de desocupados. Una acumulación tan irracional que ha llevado al mundo a los extremos del hambre de millones y millones de personas, y al mismo tiempo la obesidad de otros tantos millones. Una acumulación tan irracional que condena a culturas enteras privadas de su territorio y de sus recursos, a vivir en la indigencia y la opresión. Y que, sin embargo, es consentida y naturalizada por ese sentido común formateado por el poder, que se indigna y se escandaliza justificadamente por algunos hechos, pero que no lo hace respecto de otros igualmente irracionales.
Más de una persona lectora de este artículo habrá visto la película “El capitán Philips”, protagonizada por Tom Hanks. Su personaje dirige un carguero estadounidense que es atacado en alta mar por un comando de piratas senegaleses y extorsionado para que pague un monto multimillonario. Como no podía ser de otra manera en una película de Hollywood, la armada estadounidense despliega su colosal dispositivo de rescate dotado de la infraestructura y tecnología más modernas. La presunta “civilización” termina doblegando a los secuestradores y el capitán Philips regresa feliz a abrazarse con su esposa y sus hijos.
¿Bajo cuál sistema de explotación las potencias coloniales convirtieron al África morena en una región empobrecida, resentida y sin educación, como para marginarla estructuralmente del mundo de la “civilización”? ¿Bajo cuál sistema se expolió al mundo subdesarrollado de sus riquezas, y se pudo construir con ellas semejante dispositivo de “rescate”? En definitiva, esto demuestra cómo el cine, en tanto herramienta de penetración cultural y por lo tanto de poder, diseña todo un esquema simbólico de identificación del espectador, donde el saqueador aparece como el saqueado y viceversa.
Si dotáramos a nuestro universo simbólico, al de las mayorías, de otros elementos, capaces de ampliar nuestra interpretación de los hechos, tal vez cambiaría nuestra perspectiva del bien y del mal absolutos, de lo que es civilización y de lo que se conoce como barbarie.
Si al terrorismo se lo asocia, por ejemplo, con la muerte de inocentes, contemos entonces cuántos inocentes murieron con el estallido de las bombas atómicas en Japón en 1945. Y no lo hizo ninguna agrupación que reivindique el califato ni el fundamentalismo islámico. Otra vez, irracionalidades dignas de toda condena, y del otro lado otras, naturalizadas por el sentido común. Pero esto no les quita la condición de irracionalidad.
Una vez condenado categóricamente el terrorismo, digamos que no son ni el desenfreno de la acumulación económica ni la magnitud de los operativos militares y de seguridad, los que van a terminar con él. No se trata de choque de civilizaciones, sino de reconocer el valor intrínseco de otras culturas, de otras religiones, de sus historias, de sus padecimientos. Y, por lo tanto, mientras agudizamos el ingenio para tomar medidas de prevención en los aeropuertos, vayamos construyendo la interface entre el militarismo absoluto y un diálogo de civilizaciones sin el cual será imposible erradicar al terrorismo.
Ver original en http://www.telesurtv.net/opinion/Cambiar-la-clave-para-erradicar-el-terrorismo-20160701-0002.html