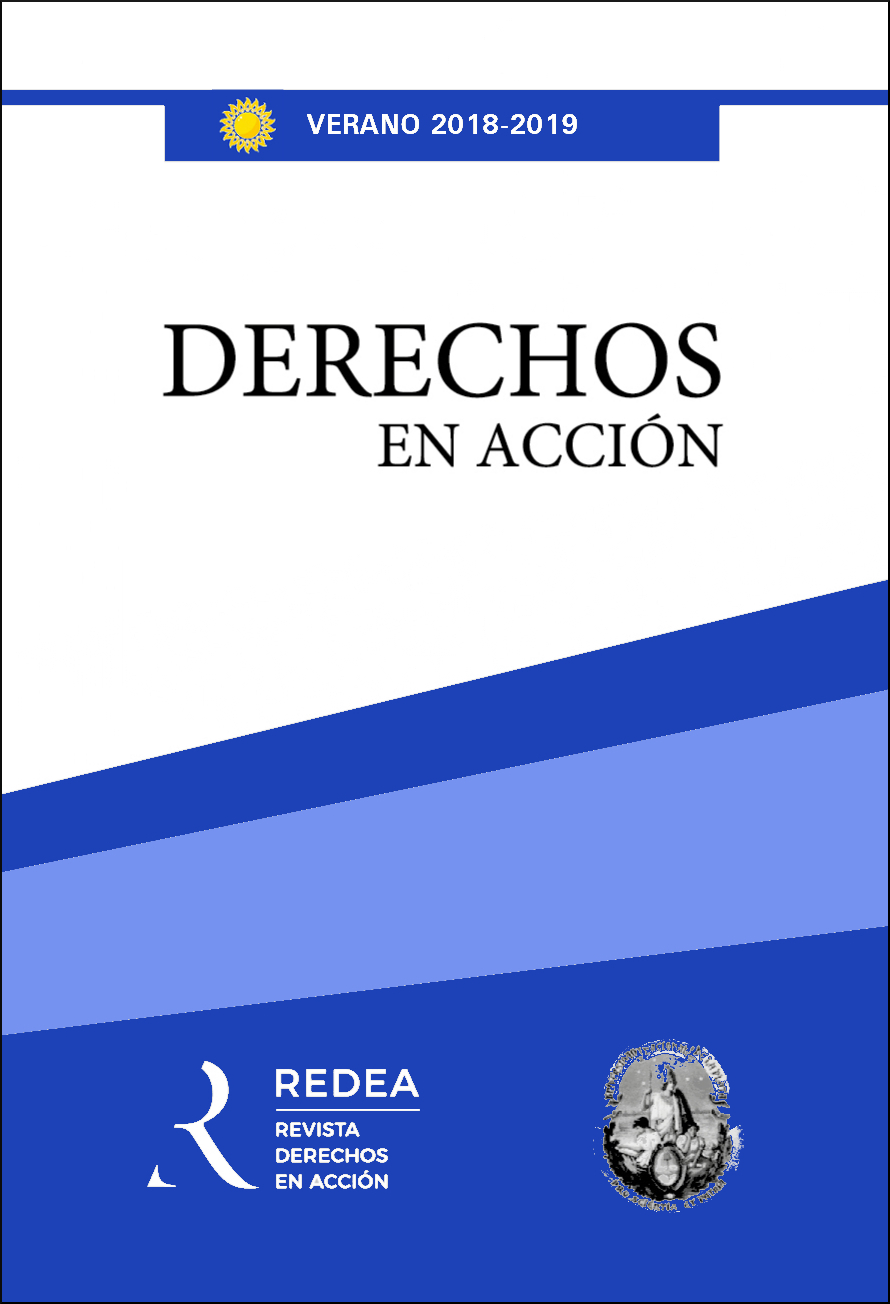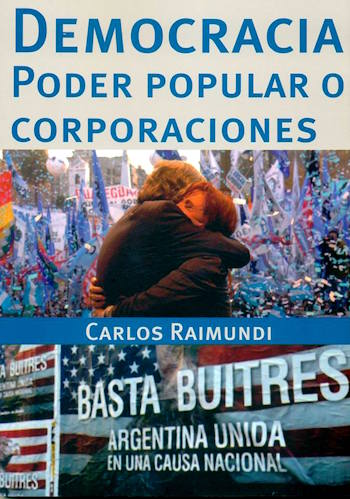La primera perspectiva desde la que considero debe abordarse esta pregunta es el análisis de la etapa que la humanidad atraviesa por estos momentos. Se trata de una etapa de extrema complejidad, caracterizada por el agotamiento de las categorías de pensamiento tradicional que ordenaron el mundo de posguerra. Seis décadas atrás, no podía preverse que el desarrollo industrial indiscriminado llevaría el planeta al borde del colapso climático; que los adelantos tecnológicos llevarían a la Humanidad al borde de la toma de decisiones de hondo contenido moral o no sobre la manipulación genética; que el paradigma de seguridad basado en la guerra convencional cedería a merced de la aparición del terrorismo como categoría de amenaza planetaria.
A su vez, estamos ante la crisis profunda de la juridicidad como límite al uso de la fuerza. No se trata sólo de una concepción del derecho como norma, sino de la ética ordenadora del derecho internacional que tenía que ver con la mejora progresiva de derechos, libertades y garantías democráticas, con la construcción de estándares más altos de ciudadanía universal. Hoy, por el contrario, el Pentágono estudia la posibilidad de justificar ética y jurídicamente la tortura como medio de resolver casos de terrorismo.
El mundo se encuentra también -y esto tiene íntima relación con el tema a tratar- al borde de la inseguridad energética, ante el previsible agotamiento de las reservas de combustible fósil y su reemplazo por fuentes alternativas.
Frente a esta agenda que va mucho más allá de las normas del comercio internacional que se discuten en el seno de la OMC –muy importantes, por cierto- es que la región no puede abordarla desde una perspectiva nacional. Confirmo, reafirmo, como aclaración previa, que la integración regional es el único destino que tienen nuestros países para encarar la complejidad de esta agenda.
El sistema de poder internacional se debate entre la aproximación al equilibrio y la unipolaridad, que intenta uniformarlo política, económica y culturalmente, coartando todo natural derecho a la autonomía en las decisiones de parte de quienes aspiren a una perspectiva diferente.
Los EEUU han elegido el camino de combatir al terrorismo desde la instauración de un régimen que, en nombre de la libertad y la democracia occidental, no vacila en torturar, aniquilar inocentes, ocupar territorios, apropiarse de recursos. Un régimen que reclama inmunidad para hacerlo, y que aplica metodologías en algunos casos tan reñidas con los derechos humanos fundamentales como las que emplea el terrorismo al que desde luego condenamos.
Por eso, lejos de admitir conceptualmente el escenario del choque de civilizaciones, América Latina tiene el desafío de encarnar un liderazgo ético e intelectual fundado en valores y principios como la paz, la justicia, el desarrollo, el humanismo, el equilibrio de poderes, el reparto equitativo de la riqueza, la razonabilidad, la explotación racional de los recursos. Es en este sentido que se adquiere mucho más fuerza en la medida que se represente a una región y no a un Estado en particular. MERCOSUR y Comunidad Sudamericana constituyen proyectos convergentes en pos de ese objetivo.
Lejos de excluirse entre sí, la Comunidad Sudamericana de Naciones debió haber sido una secuencia natural, una vez consolidado el proceso del MERCOSUR, perfeccionándolo desde dos puntos de vista: desde el punto de vista cuantitativo por la ampliación del número de miembros y desde el punto de vista cualitativo por cuanto pasa del plano de la integración económica a la integración política.
Sin embargo, la Comunidad Sudamericana no sólo no nace una vez consolidado el MERCOSUR, como su consecuencia previsible, sino que lo hace en medio de la profunda crisis de éste.
De los tres niveles de integración económica, a saber, de menor a mayor, zona de libre comercio, unión aduanera y mercado común, el MERCOSUR no sólo no avanzó hacia la consolidación de un Mercado Común sino que retrocedió de Unión Aduanera a Zona de Libre Comercio. Y ni siquiera ésta funciona para la totalidad de los productos, sino que está sometida a crecientes regímenes de excepción.
Esto no obstante, la región se encuentra ante condiciones objetivas que hace mucho tiempo no estaban presentes. América Latina viene de tres décadas perdidas. La década perdida en lo económico, concepto acuñado por la CEPAL para referirse a los años 80, es consecuencia de la década perdida en lo político en los años 70, los años de la dictadura y el genocidio. Y ambas desencadenan la tercera década perdida —los 90— en este caso en lo social, debido al aumento dramático de la brecha entre ricos y pobres.
Los 2000, en cambio, nos encuentran con veinte años de continuidad de gobiernos electos, con un entorno de expansión de la economía internacional, y en lo social, ante el desprestigio de las políticas neoliberales y del Consenso de Washington.
Por lo tanto, me adelanto a plantear una segunda conclusión. El hecho de que, pese a tener condiciones objetivas favorables que permitirían avanzar en el proceso de integración y que, sin embargo, nos encuentra ante un retroceso, se debe a la ausencia de liderazgos políticos en la región. Me refiero a líderes capaces de pensar en clave regional, de generar una cosmovisión del mundo y de nuestro rol en el largo plazo, y actuar en consecuencia desde esta visión estratégica. Me refiero, en suma, a líderes capaces de conducir a la región hacia el progreso, y no de utilizar a la región para el progreso efímero de sus comunidades nacionales.
El vacío de relación estratégica es lo que lleva a los problemas puntuales a ocupar el lugar mismo de la relación. Así, la relación de Argentina con Chile pasa a llamarse “provisión de gas”, la relación con Brasil pasa a llamarse “heladeras”, la relación con Uruguay “papeleras” y la relación con Paraguay “aftosa”.
Esta ausencia de liderazgo estratégico reduce a los presidentes de la región, en el mejor de los casos, a la categoría de buenos administradores de los intereses planteados por los grupos de poder interno. Esto es, a pensar en clave de agenda doméstica y no de los colosales desafíos que nos presenta el mundo de nuestra época. En lugar de afrontar la agenda del futuro, en lugar de consolidar un mercado regional que potencialmente podría contar con 400 millones de personas y de allí pasar a ocupar posiciones más importantes en el comercio mundial, se reducen a responder a la presión de determinados empresarios para fijar cuotas de importación.
Si tomamos el caso argentino, aún cuando nos centráramos en la promoción de la actividad industrial en un país devastado por la desindustrialización, la dimensión estratégica de la integración regional a partir de la complementación, de la formación de grandes cadenas productivas y de contar con políticas comunes en los organismos internacionales, resultaría una defensa infinitamente más positiva de esa actividad industrial, que el establecer cupos y barreras arancelarias. Es más, si se consolidase tal visión estratégica como marco, algunas excepciones al libre comercio interno podrían ser asimiladas con mucha mayor legitimidad por los actores productivos de cada uno de nuestros países.
El segundo obstáculo para este liderazgo ético intelectual no sólo es carecer de una visión estratégica a futuro, sino remover el profundo deterioro de credibilidad acumulado durante el pasado reciente.
En el caso del MERCOSUR, cinco días después de la firma del Tratado de Asunción en 1991, que en su artículo primero establecía la coordinación macroeconómica, la Argentina pone en vigencia de modo unilateral e inconsulto el decreto de convertibilidad.
Y en el caso de la Comunidad Sudamericana de Naciones que en su propia acta fundacional consagra el objetivo de una política exterior común, plantea dos desafíos centrales de política exterior, a saber, el relacionamiento con el mercado chino y la representación ante una eventual reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, de manera individual.
No todos son déficit. La posición común frente al ALCA exhibida en la Cumbre Hemisférica de Mar del Plata, así como las propuestas de integración energética y en infraestructura, constituyen logros importantes. Pero que resultan insuficientes comparativamente con la conflictividad que se ha planteado en diversas áreas durante el último tiempo.
Pese a las condiciones favorables ya mencionadas, la región presenta debilidades muy profundas. El advenimiento de gobiernos de matriz progresista no garantiza por sí misma una visión común de los problemas comunes. Debido a sus compromisos y demandas electorales, nuestros gobiernos han preferido atender a las presiones de los grupos de poder interno, antes que afrontar la problemática común desde un pensamiento y acción supranacionales. El conflicto suscitado entre Argentina y Uruguay por la construcción de dos plantas de celulosa en la margen oriental del Río Uruguay, constituye una demostración cabal de lo que señalo. De un lado, un gobierno prisionero de un contrato firmado por sus antecesores en el marco de un tratado de protección de inversiones leonino suscripto entre Uruguay y Finlandia, la presión de los organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial y una opinión pública exasperada por las pérdidas que le ocasionan los cortes de ruta en la frontera argentina. Del otro lado, un gobierno que se monta en la movilización legítima de Gualeguaychú no sinceramente, sino de modo oportunista. Y en ninguno de los dos casos se plantea la verdadera línea divisoria, que no es la confrontación entre Estados y mucho menos entre pueblos, sino entre la sociedad civil de cada uno de nuestros países perjudicada por la expoliación de recursos y la contaminación, con derecho a vivir en un ambiente sano, por un lado, y por el otro las presiones financieras que están detrás de la construcción de las empresas. Ambos gobiernos, “progresistas” ellos, prefirieron la lógica de la escalada nacionalista con la cual se ganan votos a corto plazo, pero se resigna confianza mutua, acercamiento, integración, todos estos valores capaces de evitar que los intereses ajenos a la región saquen un rédito de nuestro enfrentamiento.
Alguien podría decir: “heredamos de los años ‘90 una agenda que nos condiciona”, y es cierto. La cuestión central es cómo actuar frente a esa herencia; si de manera pragmática, diciendo “esto es lo que nos condiciona, no podemos plantear objetivos más profundos”, o ejerciendo, en cambio, ese liderazgo cultural que reclamo, dirigido a fortalecer a la ciudadanía, único capital político con que cuenta un gobierno progresista para ser interlocutor del poder. El cambio de lógica que proclamo sería, en definitiva, “hay que tomar medidas muy profundas, precisamente para salir del corsé de la agenda de los 90”.
A mi juicio, nuestros pueblos están bien predispuestos a un cambio de paradigmas. Si así no fuera, no hubiesen elegido en el lapso de dos años a un trabajador metalúrgico en Brasil, a un indígena en Bolivia y a una mujer agnóstica en Chile. La audacia, lejos de constituir un signo de anacronismo ideológico o de irracionalidad política, es el único camino que tienen los gobiernos progresistas, para convertirse verdaderamente en agentes de cambio.
Superar la actual situación demandará gestos y actitudes muy fuertes que demuestren la inexcusable decisión de pensar y actuar sobre los problemas en clave regional y no bajo la presión de la corporaciones y los grupos de poder interno (y del “sentido común” u “opinión pública” que éstos son capaces de instalar). Demandará fijar destinos comunes aptos para crear una mística convocante, a fin de formar un nuevo bloque de poder. Los gobiernos de signo progresista con que cuenta la región no han podido todavía conformar nuevos bloques de poder que den sostén a políticas de cambio. Se arriesgan, así, a gobernar con la agenda ya impuesta por las derechas, y sustentados sobre el bloque de poder de las derechas; cuestionando en el discurso la agenda de los 90, pero ejerciendo el gobierno prisioneros de ella.
¿Cuáles considero podrían ser esas señales?
üLa denuncia de los tratados de protección de inversiones firmados al calor del neoliberalismo,
üla solución del problema de mediterraneidad de Bolivia,
üla síntesis entre el potencial energético con sede en Bolivia y el eje energético fijado por Venezuela, Brasil y Argentina,
üla institucionalización de la supranacionalidad en el seno del MERCOSUR, y eventualmente por qué no en la Comunidad Sudamericana de Naciones,
üla compensación de las asimetrías existentes entre los distintos Estados de la región,
üla renuncia a la firma de tratados bilaterales con los EE.UU. que, bajo el disfraz de las preferencias comerciales de corto plazo, abren la cuenta de capital, el régimen de propiedad intelectual y las compras públicas, mientras se mantiene cerrado el comercio agrícola y la libre circulación de personas, lo que indica la intencionalidad de dominio y no de integración de factores productivos. Tal renuncia a firmar este tipo de tratados por parte de los socios de menor tamaño del MERCOSUR, debe efectuarse contra el compromiso de los socios mayores de materializar la supranacionalidad institucional del bloque y la compensación de las asimetrías existentes.
En definitiva, se trata de señales muy fuertes en términos de fijar objetivos y operativizar resoluciones pensadas en clave regional y no de los estrechos intereses de los grupos domésticos. Dirigidas, a su vez, a modificar la ecuación entre “interés corporativo” e “interés ciudadano”, a favor de éste último.
La integración es una bandera de las fuerzas progresistas. Gobiernos neoliberales no la plantearían con este énfasis, sino que en el mejor de los casos, la reducirían a su dimensión estrictamente comercial. Ahora bien, el desafío de estos gobiernos progresistas para ser realmente tales, para legitimarse efectivamente como tales, es justamente ejercer ese liderazgo político y cultural que se les reclama.
Si, en cambio, para mantenerse en el gobierno el progresismo hubiera de recurrir a las mismas pautas culturales que sostuvieron y sostienen al régimen político tradicional, deberíamos sellar nuestra rendición incondicional en lo político y en lo cultural, aunque formalmente se mantuvieran los cargos administrativos. En este sentido, hay una sola cosa peor que hacer políticas conservadoras: es hacerlas, paradójicamente, en nombre del cambio social.